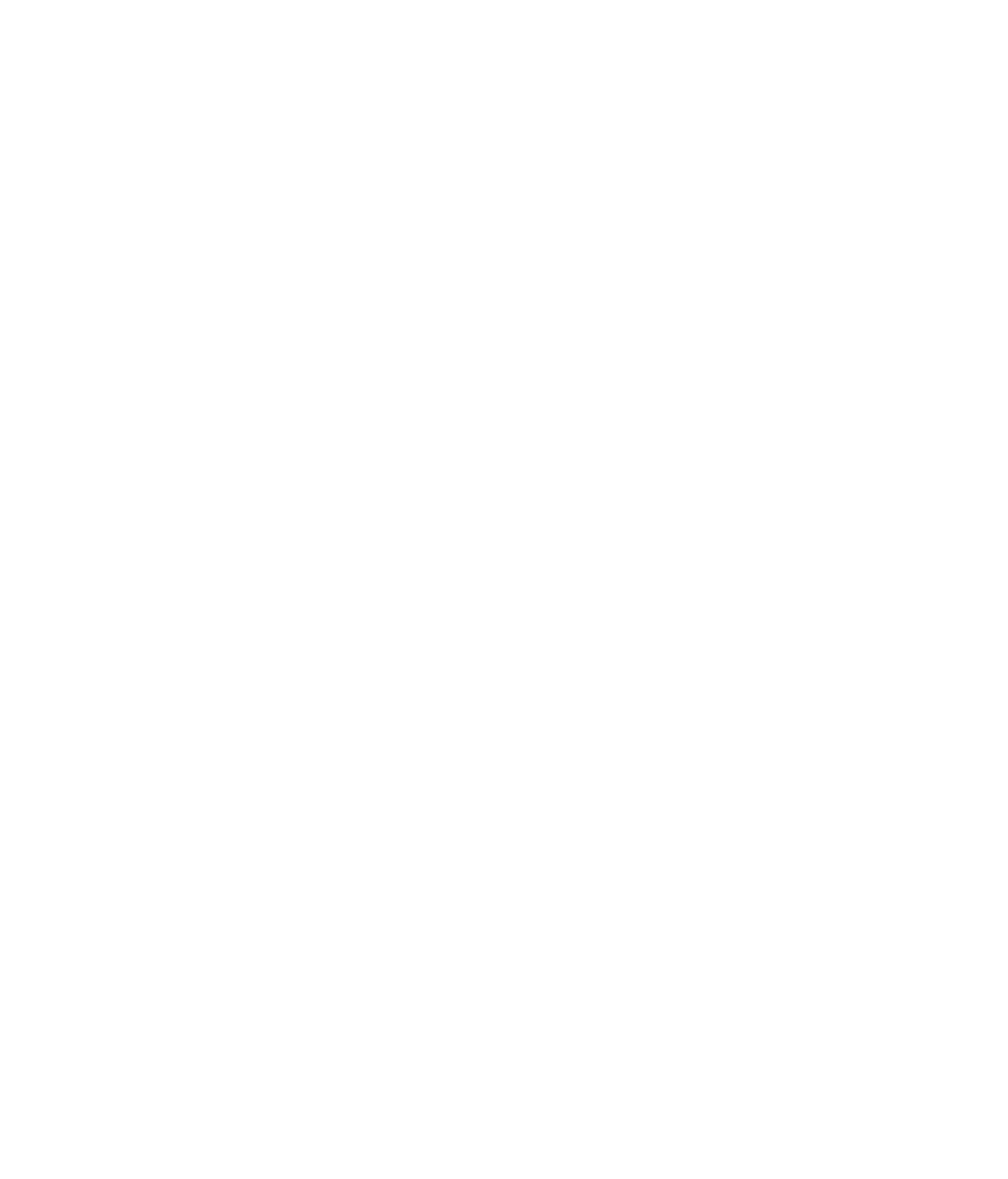¡Apaga la cámara!

Los kilómetros finales de una maratón deberían pertenecer al ámbito de lo privado. Se agoniza mejor en la intimidad. Creo que Eliud Magut estaría de acuerdo conmigo. Al joven atleta keniano no le resultará muy edificante la imagen que ofreció el pasado domingo en el tramo final de la maratón de Padua, en el que se transmutó en un zombie tambaleante, empecinado en llegar a ninguna parte. Pienso en la pobre madre de Eliud y sufro por ella. Las crónicas locales apuntan que Magut quería acabar la prueba porque se jugaba el tercer puesto, premiado con 600 euros. Por eso se negó a que le socorrieran los jueces. Si le tocaban, quedaría descalificado. Llamadme romántico, pero me resisto a aceptar que lo único que le mantenía en pie era la recompensa económica. Prefiero pensar que el orgullo del corredor de fondo le empujaba a cruzar la meta, a terminar lo que había empezado.

O quizá, Eliud Magut, conocedor de la historia olímpica, se vio a sí mismo como un nuevo Dorando Pietri, a quien los jueces arrebataron la mayor victoria imaginable: la del maratón de los Juegos Olímpicos de 1908. Le robaron la victoria, pero no la gloria ni la fama. Pietri es posiblemente el perdedor olímpico más célebre de la historia. Y eso que aquel día de verano de hace 106 años, todo parecía a favor de este enjuto pastelero italiano. Todo, menos la climatología, porque amaneció un día de calor sofocante, impropio de Londres y -desde luego- poco propicio para correr 42 kilómetros. 42 kilómetros más 195 metros de propina, porque Jorge V, Príncipe de Gales, pidió retrasar la salida, para presenciar el comienzo de la prueba desde los jardines del palacio de Windsor. Y así se estableció para siempre la mítica distancia.
Y ahí está Dorando Pietri, -camiseta blanca, calzón oscuro-, remontando posiciones, sobrepasando a sudafricanos y británicos, dejándose hasta el último gramo de fuerzas, y -por fin- entrando en solitario al recién inaugurado estadio de White City. Pero, a falta de 70 metros, ¿qué le pasa? Comienza a tambalearse, a perder el sentido. Hace exactamente lo mismo que un siglo después hará Eliu Magut. Hasta que los jueces, incapaces de aguantar semejante estampa, lo recogen en volandas y lo ponen otra vez en camino. Allí -por cierto- está el joven periodista Arthur Conan Doyle para narrar con emoción y mucho misterio la hazaña de Dorando, que cruza la meta en primer lugar, pero que queda descalificado automáticamente por recibir la ayuda de los jueces. El ganador oficial será el norteamericano John Joseph Hayes con un tiempo de 2:55:19 horas. Pero ¿quién se acuerda de él? Pietri saboreó las mieles de la derrota. Se hizo un hueco en la historia olímpica.
Aquel día de 1908, tomaron la salida 56 corredores; sólo 27 llegaron a la meta. El índice de abandonó fue del 50%. Dramático, pero no tanto, si lo comparamos con lo que ocurrió muchos años antes, en 490 A.C. Desde el punto de vista estadístico, aquel fue el maratón más dramático de la historia: el 100% de los participantes acabó muerto. Toda la gloria para Filípides. No hubo cámaras para registrar su proeza.

El drama de Gabriele Andersen-Schiess se retransmitió en vivo y en directo para millones de espectadores. Fue una de las imágenes más impactantes de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, 1984. Algunos vieron en su sufrimiento un compendio de los valores olímpicos de superación y tesón. A sus 39 años, Andersen-Schiess sabía que nunca más volvería a colgarse un dorsal olímpico. Por eso quiso finalizar a toda costa la primera maratón olímpica femenina de la historia. Llegó al estadio deshidratada, acalambrada, como una muñeca desarticulada. Ante el espanto de millones de espectadores, recorrió los 400 metros finales más largos que jamás se hayan corrido. Tardó 5:44 minutos en dar una vuelta al estadio, antes de cruzar la meta y caer inconsciente en brazos de los médicos. Acabó en la posición 37 de 44 participantes.
Andersen-Schiess se hizo célebre dando su peor imagen. Pero era una gran atleta. Ese dramático maratón lo terminó en 2:48:42 horas, que no es cualquier cosa. Y no era su mejor marca. Un año antes, había ganado dos maratones en Estados Unidos, uno de ellos en 2:33:25 horas, y quedó undécima en la maratón de Nueva York. Pero para todos nosotros siempre será el guiñapo agonizante de Los Ángeles 84, un momento de debilidad –intimidad extrema- que quizá nunca debimos ver.